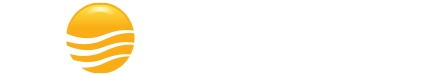Foto:
PEDRO PARDO / AFP / Getty Images
La última vez que participé en una elección en México fue en 1988. Tenía 19 años, era mi primera elección presidencial y era testigo de esa infinidad de esperanzas por el cambio hacia una sociedad más justa, mismas que se desbordaban constantemente en el Zócalo.
En ese momento las tendencias y los números nos hicieron soñar que Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional (FDN), sería el ganador.
Había ingenuidad entre la gente, muchos pensábamos que la democracia existía y que todo cambiaría simplemente con el poder del voto. No podíamos estar más equivocados.
Cuando todo parecía que las tendencias y el conteo le darían el triunfo a Cárdenas, las autoridades electorales —como una puñalada por la espalda— anunciaron “fallas” en el sistema de computación; momentos después, cuando las “arreglaron”, según ellos, Carlos Salinas de Gortari, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), se levantó con el triunfo.
Nadie lo creyó. Quienes votaron por Cárdenas se sentían defraudados y robados, y aunque finalmente tuvieron que aceptar los resultados, para la mayoría de esos mexicanos el primer fraude más obvio y claro de la historia reciente acababa de ser consumado.
Cuatro años más tarde, una vez terminada la carrera en Ciencias de la Comunicación y al no poder encontrar trabajo en México, viajé a Estados Unidos; desde entonces dejé de creer en el sistema político mexicano. Ni siquiera cuando ganó Vicente Fox, del Partido de Acción Nacional (PAN), en el 2000, me emocioné. Algo dentro de mí me decía que era más de lo mismo y no me equivoqué.
El cambio de partido político en el poder solo significó una alternancia entre la misma clase dominante y corrupta que poco a poco, desde 1988, había empezado a privatizar todas las industrias públicas como Teléfonos de México, Ferrocarriles de México, Aseguradora Mexicana, Imevision, entre otras, dejando a millones de trabajadores a su suerte.
Al mismo tiempo que se privatizaba todo, el número de inmigrantes y de pobres se multiplicaba; inclusive, se calcula que los 90 fue la primera oleada de trabajadores que salieron de las grandes ciudades en México para ir a buscar oportunidades a Estados Unidos. Los que no tuvieron otra opción que quedarse, vieron cómo sus salarios perdían poder adquisitivo, y el sueldo mínimo —que en ese momento era más alto que en China y El Salvador—, para antes del 2018 ya era inferior.
A 34 años de aquel robo electoral del 88, estudios calculan que se generaron 60 millones de pobres (casi la mitad de su población), de los cuales el 20% vive en la extrema pobreza. Sí, en un país que a partir de los 90 empezó a multiplicar el número de millonarios en la revista Forbes.
Como periodista en Estados Unidos me ha tocado documentar innumerables tragedias de familias que terminan destruidas o desaparecidas porque se vieron forzadas a salir de su lugar de origen, no solo para buscar un mejor futuro, sino para escapar de la violencia. Muchos lo lograron, pero otros lamentablemente no.
Escribir que otros no lo lograron parece fácil. Pero cuando vemos más allá de los números el panorama cambia, pues encontramos las historias de hijos, padres, madres o mujeres asesinadas, algunas violadas y otras detenidas en cárceles de Estados Unidos sin haber cometido otro delito que ser víctimas de las políticas corruptas de México y racistas de Estados Unidos. Todo esto es inaceptable y se necesitaría tener agua en las venas para no sentir ganas de hacer algo.
Es por eso que en el 2018, cuando ganó AMLO las elecciones, yo no voté por él. No porque no creyera en sus propuestas, sino que no creía en ese sistema electoral que no había permitido unas elecciones honestas desde 1988. Después de todo, ya le habían robado el triunfo en las elecciones de 2006 y 2012.
En ese aspecto, mi escepticismo no me ayudó mucho y me confieso culpable de haberme rendido desde 1988. Es por eso que una vez que me enteré del triunfo de López Obrador y de las cosas que está haciendo para convertir a México en un país más justo para todos, no tuve otra opción que luchar por la transformación, esa que siempre había esperado y que en mucho él representa hoy mismo.
Agustín Durán es editor de la sección de Metro en el diario La Opinión en Los Ángeles.